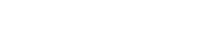Contra la costumbre de la vista, el perpetuo redescubrimiento a través de la mirada. Bajo esta máxima, cuánto se agradece cada reflexión ponderada sobre el significado y el alcance de las imágenes del cine, levantando además puentes entre sus orígenes y los últimos estrenos.
Porque, si bien hay motivos irremediablemente ya anexos a ciertos directores (las masas a Eisenstein, los marineros a Epstein, las cortesanas a Mizoguchi, las escaleras a Hitchcock, la levitación a Tarkovski, los caminos serpenteantes a Kiarostami), no es menos cierto que estos y otros, muchas veces en calidad de símbolo, recorren toda la historia de la cinematografía.
Para responder esta cuestión (o para eternizar las preguntas sin dejar de disfrutar de ellas), Jordi Balló (que ya pergeñó, a partir de una premisa similar, Imágenes del silencio y La semilla inmortal) y Alain Bergala (autor de monografías sobre Rossellini y Godard) han coordinado un volumen de hasta sesenta y dos artículos que analizan otros tantos emblemas. Unos (como el beso, el grito, el abismo, la sombra) que pertenecen a todas las artes desde el alba de nuestra cultura; otros (el espejo o la puesta en abismo de la imagen pictórica) que nacieron con la Modernidad; y, por último, los nacidos con el propio cine: la salida de la fábrica (motivo inaugural de la obra de los Lumière), la pantalla, la destrucción del decorado o el paisaje visto a través de la ventanilla del coche, para los cuales el cine se convirtió en marco de representación idóneo.
Así, como si la pantalla fuese solo el último de muchos estratos (subconsciente colectivo, pinacoteca de la Historia), esta pequeña multitud de críticos nos ofrecen otras tantas razones para no dejar nunca de maravillarnos con el poder de la imagen en movimiento: la verdad a veinticuatro fotogramas por segundo.