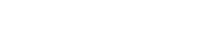MiniTea3

Llegas a un sitio pequeñito justo en el corazón del Raval. Entras y te encuentras, tras el sofá y la barra, un montón de mesitas, chiquitas. Preguntas: ¿aquí es el teatro? “Sí, bienvenido”, te dice el señor de la ventanita que hace las veces de taquilla. ¿Y dónde estará el teatro?, te preguntas. Con la duda en los bolsillos, pides una entrada. “¿Para cuál obra?”, te dice el hombre. ¿Cómo? ¿Hay más de una? Entonces recibes lo que sería el menú. Sí, como en los restaurantes. Menú de cuatro tiempos, uno de tarde y uno de noche. Cuatro piezas de teatro a elegir, servidas en tandas. Te decides. Pides dos y te tomas una cervecita (porque has tenido suerte y la promoción de esa tarde te incluye una cervecita). Escuchas un sonido agudo, como una campanita. Un chico muy majete sale y grita el nombre de una de las obras que has elegido. Lo sigues por un pasillo oscuro con puertas a los lados hasta que una se abre. Entras. El cuarto tiene el tamaño de lo que sería un trastero (o una de esas habitaciones sin ventana de piso compartido por la cual te cobran 300 euros). Te sientas junto con los otros diez espectadores que han entrado contigo. Los actores están tan cerca que puedes ver cada uno de sus gestos. A veces, hasta los tocas cuando pasan junto a ti. Y todo sucede en un lapso de tiempo corto pero intenso. Breve, pero enormemente mágico. El teatro mismo, pero en formato mini.