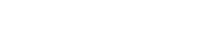Cuando aterricé en Iquitos, una isla al norte de Perú en la puerta de la selva amazónica, me sentí mareada como nunca en mi vida. Era raro, porque en estas vacaciones la fase de adaptación a la altura ya la había pasado en Cusco. Pero en Iquitos había un aire extraño, que parecía hablar de lo que vendría después: yo había viajado hasta ahí para ver a un chamán. Ahora, que ya estoy aquí y pasaron tres días de esa llegada confusa, el chamán apaga la vela y quedo en la oscuridad más absoluta.
Por largo rato estoy sentada en mi colchoneta forzando la vista hasta encontrar el rastro naranja de la llama apagada. Me aferro al puntito como hipnotizada: es la única conexión que me queda con el afuera, porque ya tomé en tres sorbos grandes el líquido del cuenco –que esperaba que fuese horrible y amargo pero para mi sorpresa no fue tan feo- y ahora, con la ayahuasca en mi cuerpo y su sabor rondando, no hay vuelta atrás. Siento miedo al descontrol, no quiero cerrar los ojos.
Para llegar desde Iquitos hasta la maloca -el rectángulo con suelo de madera, paredes de mosquitero y techo de chapa donde se realizan este tipo de ceremonias-, tuvimos que tomar con mi amiga Marti un motocarro, un bote, otro motocarro y caminar por medio de la selva durante quince minutos. Mientras avanzábamos, aturdidas por los sonidos de mosquitos, grillos y monos, sofocadas por el calor pegajoso y la vegetación, entendí por qué a Buenos Aires (mi ciudad) le dicen jungla de cemento: es igual de cerrada, igual de irrespirable, igual de invasiva. La selva es una hermosa asfixia natural.
“Me contó que había visto gente que entraba en pánico, que corría desesperada por la selva o se hacía caca encima”
Una vez que tomo el brebaje, Marti me agarra la mano con fuerza. No me soltará hasta el final de la ceremonia, aunque cada una esté en su viaje. Entre los once que van a tomar ayahuasca conmigo esta noche hay otro argentino, que vive en Mallorca y viaja a Perú todos los años para conectarse con la planta, y que antes de que todo empezara me contó que otras veces había visto gente que gritaba, que entraba en pánico, que corría desesperada por la selva, se hacía caca encima o imploraba interrumpir la ceremonia. Me pregunto qué de todo eso pasará esta noche.
En idioma quechua, ayahuasca significa “soga de los espíritus”. Es una bebida utilizada por los pueblos indígenas amazónicos para acceder a estados modificados de conciencia, que despierta las visiones y emociones y permite –dicen- hacer catarsis y sanar.
“Me recomendaron que hiciera ayuno y no tuviera relaciones sexuales para llegar lo más limpia posible”
Se toma en un ritual guiado por un chamán u hombre-medicina: en mi caso por Lucho y Sarita, una pareja nativa que vive en la selva peruana. Hoy al mediodía comí liviano, solo un poco de trigo con tomate. Me recomendaron que hiciera ayuno y no tuviera relaciones sexuales para llegar lo más limpia posible. Accedí obediente pero extrañada. Fui a constelaciones familiares, hice meditación, practico yoga; y supe de amigas que habían tenido experiencias notables con la planta: una había visto el Universo en un segundo; otra había alucinado con hadas y serpientes. Pero nunca imaginé que pagaría cien soles –el equivalente a unos 25 euros- y terminaría aquí. Y entonces, mientras pienso todo esto, cuando el chamán me pide que sienta qué intención me trajo a tomar la planta, me doy cuenta de que estoy aquí cumpliendo un cliché de película: quiero sanar la herida de mi última relación amorosa.
—Él no es la causa de tu sufrimiento —me dice la planta cuando finalmente cierro los ojos. Estoy sentada, con las piernas flexionadas y la cabeza metida entre ellas como una tortuga. Lloro. Así empieza el viaje. En una operación mental extraña, la planta ubica a mi ex arriba y a la derecha en el escritorio de mi mente. Lo apaga, lo neutraliza.
—Tu problema es que buscás amor incondicional afuera cuando la única que puede amarse incondicionalmente sos vos.
Una planta me habla. Advierto que dejé mi cuaderno en la cartera y no puedo tomar nota de esta locura. Lucho, el chamán, comienza con el primer canto mientras sacude con su mano un manojo de semillas atadas que marca el ritmo. Antes prende un tabaco y el refucilo del fuego aviva la escena por un segundo. A veces, en lugar de cantar, silba. Son los ícaros, las canciones que guían la ceremonia: en las letras hablan de la ayahuasquita, la plantita, la lucecita dorada que fluye y fluye. Los ícaros se sucederán durante toda la ceremonia, a lo largo de seis horas –que se me pasarán como un suspiro-, uno tras otro con pausas de silencio. A algunos los escucho y me emocionan, a otros ni siquiera les presto atención.
—Quédate tranquila que no vas a vomitar —me avisa además la planta en el inicio. Eso me tranquiliza.
De golpe me convierto en un río, mi cuerpo es agua por la que fluyen pequeños peces y cocodrilos y bichos de arriba para abajo. El cuerpo me pide acostarme. Ya no lloro. Ahora conecto con las plantas del balcón de mi departamento, que están a 14 mil kilómetros de ahí y quedaron al cuidado de una amiga del trabajo. Las saludo una por una, por el nombre. No recuerdo el de la última que compré en el vivero -que se llama “paleta del pintor”-: le pido un perdón sentido por el olvido. Charlo con todas, y cuando vuelva a mi casa comprobaré que durante mi viaje crecieron más de lo normal.
Como si fuera un fantasma que puede volar, voy hasta la casa de mi padre en Buenos Aires, lo veo durmiendo, lo saludo.
Como si fuera un fantasma que puede volar, voy hasta la casa de mi padre en Buenos Aires, lo veo durmiendo, lo saludo. A mi madre y a mi hermana las tengo muy presentes –después sabré que a la planta las comunidades originarias le dicen “la madre”-, las veo como nenas, yo también lo soy. Por primera vez tomo conciencia del milagro de estar viva, agradezco a mi madre por darme nacimiento, entiendo que la vida es bella y simple. Siento paz. Parecen frases hechas pero misteriosamente las siento como una ficha que cae.
Mientras soy un río la planta me muestra que tengo un dedo en mi cabeza que me critica a mí y a todos. Sabía de su existencia pero no lo tenía así de identificado. Es un índice negro que apunta todo el tiempo. “No tiene que estar más en tu cabeza”, me dice la planta. “Tengo que cambiarlo por una voz positiva”, le respondo. “No, no tiene que haber apuntador en tu cabeza, tienen que suceder las cosas sin intermediarios.”
¿Conoceré a alguien pronto? Lo pregunto, a esta altura, como si la planta fuera un gurú. Quiero mirar al futuro y la planta no me muestra nada más que lo mismo, me dice que cultive el amor propio y recibiré “lo que tenga que ser”. Que lo único que puedo hacer es ayudar a los otros desde mi amor. Pienso en mi hermana, en amigas, formulo preguntas de todas ellas y las respuestas de la planta aparecen -en un proceso automático y misterioso- con claridad. Veo, también, imágenes de cocodrilos feos y otros bichos: me concentro en la respiración.
—Siéntate —me pide de pronto el chamán, y suelto la mano de Marti.
Ya está terminando la ceremonia y es el momento en el que nos canta un ícaro a cada uno. Mi ícaro habla del río que fluye, de cómo me sentí durante la ceremonia. En ese estado de borrachera mística que me envuelve, me emociono.
Cuando termina, el chamán me dice que le agradezca a la pachamama, a la planta, a mi vida
—Muy bien —dice cuando termina de cantarme, y yo me tranquilizo y le agradezco y él me dice que le agradezca a la pachamama, a la planta, a mi vida. Su “muy bien” me confirma -por si era necesario- que tuve un buen viaje.
“Voy a cerrar la ceremonia”, avisa el chamán una vez que le cantó su ícaro a cada uno, y con esas palabras mágicas me vienen unas terribles ganas de vomitar. Lo hago en el cubo pequeño que me pusieron al costado, dos veces, con una soltura insólita.
Después me siento mejor y me incorporo: veo que mis once compañeros ya están sentados escuchando las palabras del chamán, pero yo estoy y no estoy, solo siento un mareo enorme, el mismo que sentí el día que viajé de Cusco hasta acá. Idéntico, como si estuviera adentro de una lavadora. “Muchas veces la planta te llama de algún modo días antes de tomar, con algún síntoma inexplicable”, escucho que dice el chamán. Entonces entiendo el mareo de cuando aterricé.
La maloca tiene olor a vómito. ¿Qué hora es? Todavía parece de noche. El chamán sigue hablando y todos se van durmiendo de a poco pero yo estoy energizada, hablo fuerte –no puedo controlar la voz-, y me quedo conversando con Lucho, que cuenta historias sobre cómo empezó, sobre cuando la planta le dijo que tomara 32 cactus y estuvo tres semanas haciendo dieta. Sobre la gente que se queda días, meses, años viviendo en su casa experimentando con las plantas.
Siento una felicidad inexplicable y quisiera que este estado me dure toda la vida. Hoy, además –recuerdo de pronto- es mi cumpleaños ¿Cómo hacer para guardar para siempre las sensaciones de esta noche? Mientras el efecto de la ayahuasca se va yendo, se me ocurre una forma: escribirlo. ¿Sonará ridículo cuando lo ponga en palabras? Sí. Pero después ni siquiera hará falta leerlo.
Artículo publicado en La Agenda Revista de Buenos Aires
Ilustraciones: Suenaon