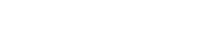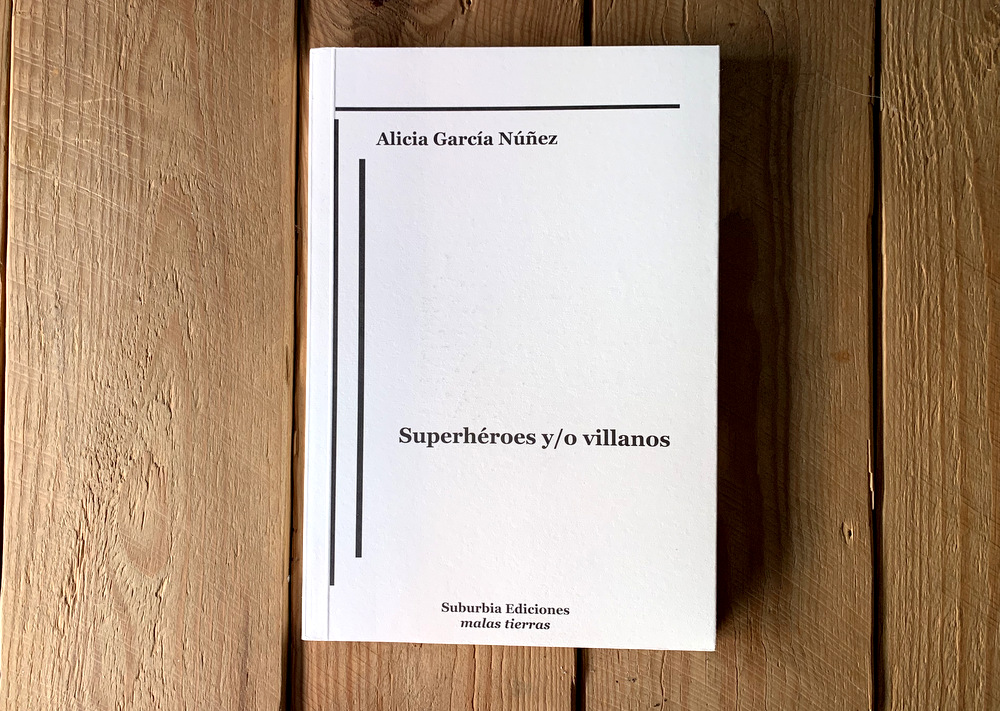“Murieron otros, pero ello aconteció en el pasado, que es la estación (nadie lo ignora) más propicia a la muerte. ¿Es posible que yo, súbdito de Yaqub Almansur, muera como tuvieron que morir las rosas y Aristóteles?”
Jorge Luis Borges
“Y cuando todo terminó, me quedó la escritura”. Esa frase la tracé yo misma, hace unos años, en un precario post-it verde, que coloqué concienzudamente en la pared despintada de mi cuarto para que pudiera estar siempre a mano, ante la vista. Para recordarlo siempre. Emprendía un duelo y sabía, una vez más, que el pulso había que jugarlo del lado de la vida, en su reducción más dolorosa. Y sabía, también, porque lo había aprendido alguna otra vez, que la escritura y los libros no nos abandonan; los vivos, las vivas, sí desaparecen.
Escritos en un post-it, recordatorios, retazos, epitafios fríos y candentes: así parecen dibujarse en la superficie de la página los poemas que Alicia García Núñez ha depositado, funerariamente, en su último libro, Superhéroes y/o villanos, un poemario que se sirve en crudo, dedicado a la muerte de su padre. Con el trazo impresionista y precipitado de quien sabe que tiene que decir algo, porque el tiempo se escurre, y que a la vez “no es tanto lo que tengo que decir”: así está escrito este libro. Veloz, lacónico, iracundo y violento en su textura, como nos tienen acostumbradas las elegías paternas contemporáneas, desde Plath a Sharon Olds, pasando por Maria-Mercè Marçal: esa figura ambivalente del padre cuya marcada ausencia provoca una mezcla de rabia, ternura e incomprensión que solo puede saldarse, una vez más, escribiendo. Por ello dice la autora que ha de “escribir porque los muertos/ siguen estándolo” y que la escritura es “cicatriz”, flecha intangible dirigida a los fantasmas. Porque la escritura puede lograr, quizás, el milagro de hacer hablar y hacernos hablar con los interlocutores perdidos, aunque la materia extraordinaria de la muerte jamás pueda acabar de modelarse y domarse ante nuestras miradas perplejas.
Era Katherine Mansfield quien, en su diario, buscaba resucitar a ese interlocutor extraviado en la figura del hermano muerto en la guerra. Atravesada por la pena y la tristeza de la pérdida, Mansfield apunta su deseo de escribir insatisfecho y dice: “Solo contigo sé ver, y por esto veo tan claramente. Esto es un gran misterio. Hermano, estos últimos días he dudado. He estado en sitios horribles. He sentido que no podía llegar hasta ti. Pero ahora, de repente, la niebla se levanta y veo y sé que estás cerca de mí. En este momento, estás aquí realmente más vivo que si estuvieras en vida y que si te estuviera escribiendo, desde una distancia muy corta (…) Hermano mío, tú lo sabes, a pesar de mi deseo, mi voluntad es débil. Hacer algo -no escribir en absoluto más que para mí sola- me resulta terriblemente difícil. Sabe dios por qué, puesto que lo deseo tanto.” El deseo de escritura es, por tanto, también, un deseo de diálogo y resurrección: lo que trae al otro “de entre los muertos”, como reza el famoso subtítulo de la película de Alfred Hitchcock. En el caso de García Núñez, la tensión se escora siempre en la necesidad de conversar, de oír, de tocar de nuevo al padre, de mantener con él esa charla dilatada y continua que la vida, en ocasiones, impide. La poeta se habla a sí misma y, mediante ello, habla, también, acusativa e inclementemente, con el otro, que es lo mismo que hablar con la imposibilidad de su olvido. “Llevar a un muerto en el pecho se convierte en un acto de fe”, dice la autora, y nos recuerda que crecer no es más que “sentir la muerte/ como parte de la vida./ Eso es./ Eso es. Eso es./ Cada día./ Cada día/ Cada día.”, como si en esas repeticiones estuviera encerrada una clave: la de la convicción, de la creencia o la incredulidad ante ese hecho incontestable e increíble que es nuestro ser-para-la muerte.
Fotografía: «Playa cementerio», David Sardaña